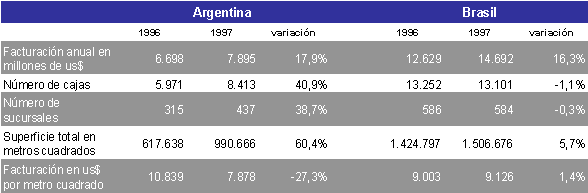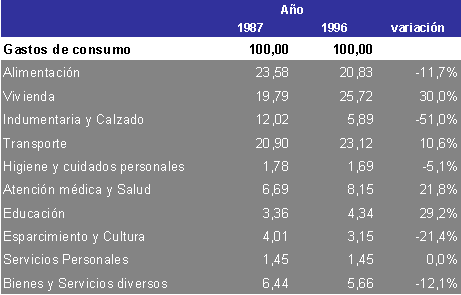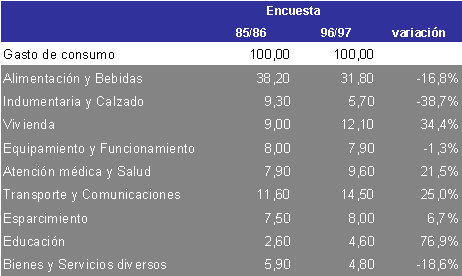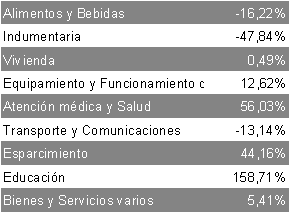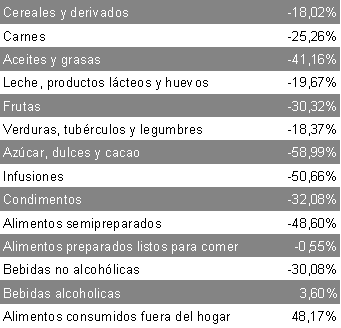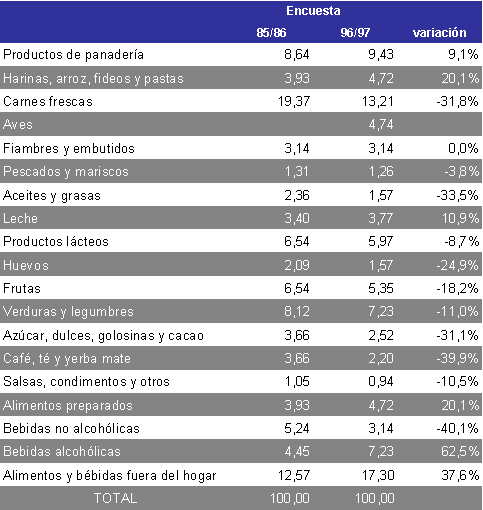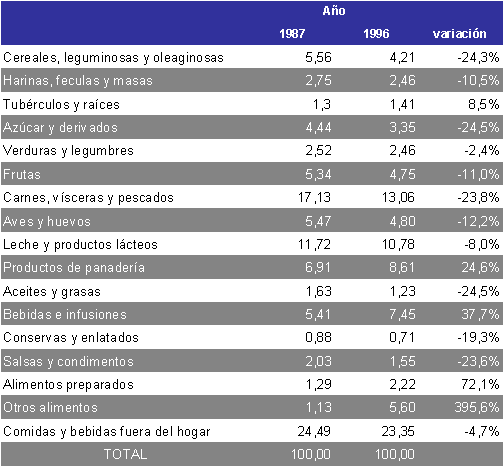El consumo alimentario en Argentina y BrasilMás semejanzas que diferenciasLas diversidades económicas, productivas y laborales existentes entre Argentina y Brasil, sumadas a cuestiones geográficas y culturales permitirían suponer que los consumidores de ambos países presentan perfiles distintos. Sin embargo, el análisis del gasto de consumo de las familias y su evolución en los últimos años muestran más semejanzas que diferencias. Una rápida revisión al consumo de productos alimentarios de los dos socios más grandes del MercoSur. |
|
|
En la década de los noventa, tanto Argentina como Brasil registraron un importante aumento del producto bruto interno. Si bien el crecimiento económico no ha sido permanente, más allá de algunos retrocesos el balance general de la década muestra dos economías más grandes. En ambos casos, el inicio de un período de cambios estructurales en la economía, desató un fuerte reacomodamiento de los sectores productivos. Si bien la reforma estructural tiene distintos niveles de avance y de eficacia en cada país, se pueden señalar algunos puntos en común:
|
|
El sector de alimentos y bebidasLa producción de alimentos y bebidas experimentó un notable incremento en el período, en cierta medida a partir de la expansión del mercado. Por un lado la consolidación del MERCOSUR que amplió lo que puede ser considerado como mercado doméstico de ambas naciones. De igual forma, actuó la búsqueda de nuevos mercados en el marco del proceso de liberalización del comercio mundial de bienes y servicios. Pero esencialmente, el sector ha sido impulsado por un importante aumento de la demanda interna de productos agroalimentarios. La industria de alimentos y bebidas fue uno de los sectores privilegiados por el flujo de inversiones extranjeras, consecuencia del nuevo escenario económico. En este proceso se destacan las estrategias de racionalización y modernización de la industria. La lógica dominante era determinada por los mercados locales o regionales, con el fin de establecerse en los mismos o bien defender o incrementar la posición adquirida, según el caso. El marco competitivo obligó a un serio replanteo, pues si bien se abrieron oportunidades de colocación en mercados externos, simultáneamente apareció la amenaza de la importación de bienes alimenticios, que aumentaba la competencia en el mercado local. De la misma forma se comprobó un importante flujo de capital hacia las cadenas de distribución, ya sea aumentando la superficie instalada como a través de la compra de cadenas existentes. Este proceso de transformación en la producción y distribución de alimentos acarreó modificaciones en los perfiles de consumo. En cierta medida los cambios de los perfiles de consumo son el correlato local de las mutaciones que el consumo experimenta en el mundo entero. El fenómeno de la globalización no reviste solamente carácter comercial: también comprende aspectos organizacionales, culturales y sociológicos. En síntesis, la nueva realidad económica de Argentina y Brasil determinó un incremento en el consumo de alimentos, pero este aumento se vio acompañado de profundos cambios en las elecciones de los consumidores. |
|
Nuevas tendencias en el consumoMuchos hábitos de consumo de los productos del sector agroalimentario han llegado y se han instalado poco a poco en América Latina. Por un lado se comprueba una segmentación cada vez mayor del mercado, tendencia mundial surgida en los países de elevado nivel de consumo. La segmentación se origina en una búsqueda más exhaustiva de las necesidades del consumidor. En dicha búsqueda se analizan grupos sociales que pueden estar insatisfechos con la oferta preexistente de bienes, que por lo general resulta ser demasiado estandarizada. Dentro de los nuevos segmentos a que apunta la oferta es posible especificar casos como los hogares con jefa de familia, los unipersonales, las parejas con dos ingresos y sin hijos, técnicamente definidos como dink (del inglés double income, no kids). Estos grupos ser están incrementando en el mundo y particularmente en los países del MERCOSUR. Progresivamente los consumidores se van transformando en un grupo cada vez más heterogéneo, con más aspectos para analizar y más nichos comerciales a los que apuntar. Es posible mencionar ciertas tendencias, como el aumento del número de comidas realizadas fuera de los domicilios, el incremento de los negocios de comida rápida (fast-food), o la incorporación creciente de la mujer al mercado laboral. En consecuencia ha crecido la demanda de alimentos congelados o listos para consumir. Especialmente en sectores de ingresos altos han surgido nuevas necesidades. Se observa un creciente interés por los alimentos sanos y naturales o ecológicos, con bajo contenido de colesterol y sodio. con mínimo grado de procesamiento y alto valor agregado de servicios. Asimismo, se comprueban a escala mundial numerosos cambios dietarios. Algunos de los rubros que han experimentado incrementos son el consumo de carne aviar y el de leche y productos lácteos. En Argentina y en Brasil la tendencia es coincidente. En lo que va de la década el consumo mundial de carne de ave ha crecido poco más del 50%. En el mismo período en Argentina dicho consumo creció casi un 110% y en Brasil más del 70%. Los argentinos consumen casi un 90% más de carne aviar per capita que hace 10 años llegando a los 25 kg./año./hab, mientras que los brasileños comen casi 24 kilos al año, lo que implica un incremento del 57% para el período de referencia. Para el quinquenio 1992-1996 el consumo mundial de leche y productos lácteos creció a una tasa anual acumulativa del 2,3%. En Brasil dicha tasa positiva fue del 5,8% y en Argentina del 3,9%. Este incremento también se registra cuando se consideran las fluctuaciones del consumo per capita. En este caso la tasa acumulativa anual es del 0,9% para el total del consumo mundial, habiendo aumentado el consumo brasileño per capita a una tasa del 4,3% anual, mientras que en nuestro país dicho incremento se produjo a un ritmo del 2,5% al año. Cabe consignar que el consumo por habitante de los países desarrollados prácticamente cuadruplica al de los países en desarrollo, en los que el consumo de la leche y sus derivados viene creciendo a una tasa más alta. Argentina tiene un nivel de consumo compatible con el de los países desarrollados, mientras que en Brasil el consumo individual de leche se encuentra a mitad de camino entre el promedio de los países desarrollados y el de los países en desarrollo, lo cual explica, en parte, su mayor tasa de crecimiento. En lo que hace a los canales de distribución se comprueba un retroceso cada vez mayor de los negocios tradicionales en favor de los autoservicios y los super e hipermercados, notándose esta tendencia aún más en el caso brasileño. No obstante, en ambos países el nivel de concentración está lejos del de los países más desarrollados. Mientras en Estados Unidos la relación de habitantes por comercio minorista es de 1400, en Brasil se encuentra en el orden de 477 y en Argentina es menor aún: 262 habitantes por boca. Comparando los años 1996 y 1997, para el caso de Brasil se ha verificado una cierta estabilidad en lo que hace a los datos surgidos de las 10 principales cadenas de supermercados. Todo lo contrario sucede en Argentina, donde crecieron fuertemente tanto la capacidad instalada como la facturación, simultáneamente con una caída de la eficiencia medida en la facturación por superficie. Se puede constatar lo antedicho en la siguiente tabla: |
|
|
Evolución de los supermercados
FUENTE: Mercado sobre la base de datos de AC Nielsen |
|
El Gasto de los HogaresSon interesantes los resultados de un análisis comparativo de las asignaciones que realizan los hogares sobre los gastos de consumo en ambos países, realizado sobre la base de los estudios realizados por los organismos oficiales de estadística. Para Argentina se tomó la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Dicha encuesta fue practicada en los períodos 1985/1986 y 1996/1997. En la primera ocasión sólo se relevó el área metropolitana de Buenos Aires. En consecuencia, para poder realizar comparaciones se consideró dicha área metropolitana. Para Brasil se hizo uso de la Pesquisa de Orçamentos Familiares confeccionada para los años 1987 y 1996 por el Instituto Brasileiro de Geografia y Estatística (IBGE). Se tomó en cuenta el total nacional. Si bien los momentos de las mediciones no son exactamente coincidentes, pueden considerarse análogos. La comparación tiene un sentido más cualitativo que cuantitativo. No se estimó pertinente considerar a los fines comparativos una de las 9 regiones metropolitanas relevadas por la Pesquisa de Orçamentos Familiares, debido a que las grandes diferencias existentes entre si, no permiten considerar a una como representativa. Las categorías de ambas encuestas no son equivalentes por lo que se debió realizar una tarea previa a fin de presentarlas en forma más homogénea. Brasil: asignación del gasto de consumo de los hogares
FUENTE: Elaboración sobre la base de datos IBGE Se comprueba un fuerte descenso en ambas naciones en el gasto dedicado a indumentaria y calzado. El rubro Atención Médica y Salud registra un comportamiento bastante homogéneo tanto en los niveles de gasto como en su variación. Han crecido fuertemente los gastos dedicados a Educación, especialmente en Argentina. lo que podría estar originado en la pérdida de calidad de la educación pública que obliga a mayores realizar mayores gastos en forma privada. Esta explicación puede ser útil a la hora de analizar el comportamiento respecto de los bienes y servicios suministrados por el Estado al momento de la primera medición y que, posteriormente, o bien han sido privatizados, o en su defecto han experimentado una merma en su jerarquía. |
|
|
Argentina: asignación del gasto de consumo de los hogares
Fuente: Elaboración sobre la base de datos INDEC |
|
|
En ambos casos la participación de los alimentos en los gastos de consumo de las familias ha experimentado una caída superior al 10%. Este descenso es más pronunciado en los hogares argentinos. En estos hogares la asignación relativa para alimentos es sensiblemente más alta que en Brasil. Por esto mismo, la propensión a la caída del gasto en alimentación que es un fenómeno a escala mundial de las sociedades con determinado nivel de desarrollo, tendría un efecto mayor en Argentina, ya que el nivel inicial relevado es más alto. El hecho de que los alimentos tengan menor peso específico dentro de los gastos de consumo de los hogares no implica que se hayan reducido las cantidades consumidas. Por el contrario, tal como se mencionó al reseñar las nuevas tendencias de consumo, la cuantía de los consumos ha crecido en diversos rubros alimenticios. |
|
|
El retroceso en la participación de los alimentos y bebidas en las canastas familiares puede explicarse fundamentalmente a partir del abaratamiento de los alimentos respecto de los demás bienes de consumo. Para el caso de Argentina se puede comprobar cómo los precios de productos alimenticios han caído más del 15% en poco más de una década. Solamente el rubro de indumentaria ha sufrido una caída mayor, siendo este un rubro particularmente afectado por la apertur económica. Justamente, si se presta atención al rubro indumentaria y al de educación, se comprobará la importancia de los precios en la evolución de la participación relativa. |
Variación
porcentual respecto
Fuente: en base a datos del INDEC |
|
Si se realiza una apertura del rubro alimentos y bebidas se comprueba que el retroceso relativo de los precios se da en la mayoría de las categorías alimentarias. Los dos rubros que mayor avance tuvieron en la participación en los gastos en alimentos, como se verá más adelante, son los únicos cuyos precios han aumentado por encima del nivel general: Bebidas alcohólicas y comidas realizadas fuera del hogar. Esto último reafirma la importancia del factor precio en la participación relativa en el gasto. El mismo fenómeno se verifica en Brasil, donde durante el último quinquenio los precios de los alimentos crecieron casi un 12% menos que el nivel general. |
|
|
Variación porcentual respecto al nivel general de precios (1998 - 1999)
Fuente: en base a datos del INDEC |
|
|
Tanto en Argentina como en Brasil se ha comprobado que en las regiones y ciudades de mayor desarrollo económico la asignación a alimentos es menor. Al nivel de la Unión Europea se verifica un promedio 19,4%. Dentro de alimentos y bebidas se pueden mencionar las siguientes particularidades:
|
|
|
Argentina: distribución del gasto en alimentos
FUENTE: Elaboración sobre la base de datos INDEC |
|
|
|
|
Brasil: distribución del gasto en alimentos
FUENTE: Elaboración sobre la base de datos IBGE |
|
Conclusiones Como se señaló previamente, el objetivo del análisis, era obtener una evaluación cualitativa, por encima de lo cuantitativo, especialmente considerando las limitaciones estadísticas que debieron enfrentarse. Aunque a primera vista podría suponerse que Argentina y Brasil tienen consumidores muy distintos, el análisis de los relevamientos de gasto de consumo indica muchas más semejanzas que diferencias. Seguramente la apertura a los mercados mundiales, la consolidación del MercoSur y el proceso de globalización contribuyen a la homogeneización de los consumidores. En el mismo sentido ha actuado la llegada de empresas multinacionales, tanto productoras de alimentos como distribuidoras y comercializadoras, induciendo cambios de comportamiento similares en la región. Muchas veces se hace referencia a las diferencias geográficas y económicas, de sistemas productivos, de mercados laborales en el MercoSur para lanzar pronósticos agoreros sobre su futuro. Si bien es importante poner atención a lo que nos diferencia, no es menos importante, si se pretende impulsar el éxito del agrupamiento regional, tomar debida nota de las significativas similitudes que existen. Lic. Gustavo Martocq |
|
|
Dirección de Industria Alimentaria
S.A.G.P. y A.
Tel: ( 54 11) 4349-2253
Fax: ( 54 11) 4349-2097 |
|
|
|
|